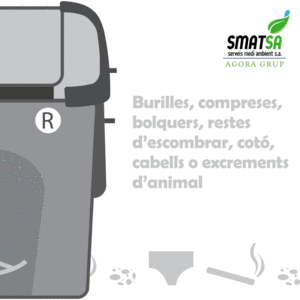Dicen los viejos que en este país
Hubo una guerra
Que hay dos Españas que guardan aún
El rencor de viejas deudasPero yo solo he visto gente
Muy obediente, hasta en la cama
Gente que tan solo pide
Vivir su vida, sin más mentiras y en pazFragmento de Libertad sin ira del grupo “Jarcha”
No existe otro sentimiento más nocivo, más deleznable, que el odio. Se enquista en la mente de las personas y como un cáncer con metástasis se distribuye entre las células del cerebro y causa la muerte. Esa muerte que impide pensar, que impide argumentar, ver los pros y los contras, en definitiva, empatizar con los que pasean por otros campos, por otras realidades. El odio se puede presentar incluso de manera amable, con frases sencillas que analizamos y hasta nos creemos. Banalizamos el odio para asimilar sus postulados y después hacérnoslos nuestros. El odio pasa a ser hasta justificable y democrático gracias a ese lenguaje que periodistas y tertulianos han aprendido y que nos ofrecen en bandeja para que analicemos. Pero no lo hacemos, lo digerimos, lo incorporamos y ya tenemos alimento para un tiempo.
Las imágenes del odio se suceden con banderas de todo tipo, con insultos, con exabruptos dirigidos hacia un colectivo, hacia un color, hacia un estereotipo. “Hoy, mientras miles de personas obedecían al llamado de un partido fascista y salían a las calles envueltos en banderas para pedir el fin de un gobierno –no nos equivoquemos– por sus políticas en favor de los más afectados por la pandemia, también muchas otras salían arrastrando sus cansados cuerpos tras una vida de trabajo y entrega, para dejarse acariciar de nuevo por la brisa en la cara y los rayos de sol”, comenta Patricia Simón en el artículo La manifestación silenciosa de nuestros mayores.
Subidos en un coche, vomitando odio sin sentido. Un odio que duele. Un odio que lo es hacia los que han sufrido esta pandemia, hacia los que han muerto, casi 30.000 personas con nombres y apellidos, hacia los millones de mayores que han permanecido en sus casas muertos de miedo, cuando no muertos en soledad. Un odio dirigido hacia todos los que hemos estado confinados en casa saliendo lo mínimo, escuchando las recomendaciones de nuestro gobierno, de especialistas, con sus errores, con sus aciertos, con sus ambigüedades, pero, finalmente, consecuentes con lo que creíamos que era bueno para todos.
Un odio hacia el aplauso, hacia las colas del hambre. Jóvenes de 30 hablando de una dictadura de hace 50 desde su paraíso de libertad, porque en países fascistas realmente no podrían decir lo que dicen. El virus del fascismo, más mortífero que cualquier otro. El virus de la incultura, del grito por el grito, del odio por el odio. Un desprecio por el que trabaja de sol a sol, esclavizado, por el que da la vida por los demás, por miles de médicos, enfermeros y enfermeras que han visto la muerte a su lado, mientras esa bandera de todos es ultrajada, vilipendiada y deteriorada en nombre de una libertad con ira, lejana de los tiempos en los que el deseo de libertad abrió el camino a la de todos.
Libertad sin ira cantaba el grupo Jarcha en 1976. Un himno que rompió moldes, que acabó con años de dictadura, con años de tinieblas y que hay que recuperar. Casi cincuenta años después, cuerpos desalmados salen a las calles a pedir una libertad en la que nunca creyeron, exigiendo el fin de los consensos, demandando que sigan los muertos. Ellos tienen que vivir, puesto que el dinero es el amo del mundo, que no importa la contaminación que también los mata a ellos porque eso es el progreso. Los pobres no tienen derechos y las familias que se han quedado a cero durante esta pandemia no forman parte de esta sociedad. Están convencidos de lo que dicen. Y de que los “asesinos”, los “terroristas” y los “criminales” están en el gobierno y que la discrepancia se regurgita con el vocabulario de 1935, guerracivilista, lo llaman algunos, con proclamas de victoria y acento franquista, con gramática mesurada y ritmo déspota. Es la imagen de la ignorancia, de la estrechez de mente, de la falta de sensibilidad. Esta gente “no piensa pisar nunca el freno hasta que revienten las costuras de la convivencia” dice Iñaki Gabilondo con razón.
Y desde la otra acera, la mirada de la sociedad real. Frente a banderas perversas, preocupación; frente a los insultos, intranquilidad. Los hay que dicen que son cuatro gatos, pero estos hacen más daño que mil ratones. Otros banalizan el odio, olvidando y obviando que la historia se repite; que no hace mucho, esos que convertían el estandarte en odio gasearon y mataron a millones de personas. Y lo hicieron frente al silencio de otros tantos millones que, o bien lo ignoraron o bien trivializaron sus manifiestos. Y ahora muchos aplauden en silencio esas manifestaciones esperando que caiga el sistema, sin percatarse que también caen ellos, sin reparar que el silencio nos convierte en cómplices del horror.
“Frente al odio, nuestra sonrisa”, dicen algunos. Frente al odio, el trabajo incansable para defender los valores democráticos, para defendernos, digo yo. Frente a la ignorancia, cultura. Frente al vocabulario guerracivilista de la extrema derecha, consenso y democracia. Frente a los insultos, acuerdos. No se vale mirar hacia otro lado. El poder de los fascistas se construye poco a poco, con grandes dosis de prudencia, la misma que la del tigre que ataca cuando la presa está desprevenida. Y eso es lo que tenemos que hacer, estar siempre alerta. Lo mismo que me decía mi abuela: “el fascismo nunca duerme”. Y frente al odio que quiere imponerse no queda otra que seguir trabajando. Porque somos muchos más los que creemos en los pactos como fórmula para ir avanzando; porque somos muchos más los que, a pesar de sus imperfecciones, creemos en la democracia como solución a los problemas de la sociedad. Y somos muchos más los que pensamos que solo aislando al odio podemos llegar a entendernos. No. No hay que hablar con ellos. Están en otra realidad, en la irrealidad, en el sinsentido. Nunca podríamos llegar a un acuerdo. Han traspasado el límite del sentido común, el límite de esa línea que nos convierte en inhumanos. Porque la diferencia estriba en que ellos nos matarían a nosotros por nuestras ideas, por defender unos valores determinados, en definitiva, por defender la libertad. Nosotros nunca lo haríamos por defender las suyas.
Hace un par de años uno de estos a los que les encanta subirse al techo de un coche con la bandera española (y no porque hayamos ganado el mundial de fútbol), me dijo que qué manía teníamos los rojos en sacar los huesos de las cunetas. Vi el odio en sus ojos. Siempre lo tuvo, pero esta vez, la rojez de la esclerótica era más perceptible. Le respondí que si fueran los de su abuelo o de su padre le gustaría que estuvieran enterrados en un cementerio como todo el mundo. Me miró y dijo: “Qué bien sabéis los rojos buscar una respuesta que os interesa. A los muertos hay que dejarlos en paz”.
Todavía estoy emocionado con las palabras de Federico García Lorca en la serie El ministerio del tiempo. Un papel bordado por el actor navarro Ángel Ruíz. En su viaje a 1979 observa atónito y emocionado como Camarón canta uno de sus poemas. Desconcertado, no acaba de entender cómo tanto tiempo después España se acuerda de él. “Entonces he ganado yo, ellos no”, asevera. No, Federico, siguen ahí, agazapados tras sus banderas, con el odio en sus colmillos, en sus mentes, en sus ojos. Nunca se fueron. Y si volvieras te matarían, por homosexual, por poeta, por contagiar tu felicidad a municipios y a aldeas, por pasear la libertad por España. Por eso sigues vivo, justo 122 años después (nació un 5 de junio de 1898), allí donde estés, y los que aquí nos encontramos seguiremos arrancando las simientes del odio y plantando las de la fraternidad.