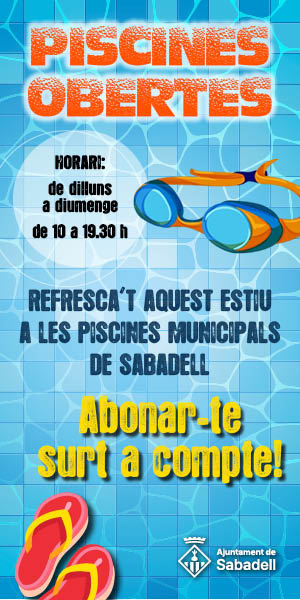Existen lugares en los que apenas reparamos y que poseen una aureola de sencillez, de calidez, que nos trasladan a otro mundo. Seguramente por eso, porque pasan desapercibidos en la globalidad que nos absorbe, se convierten en mágicos, en espacios libres de verdad, donde la humildad, el trabajo constante y perseverante son, en suma, lo más destacado. Muchas veces, lo habita un solo personaje, colocado en el centro de ese universo que nos sorprende cuando lo traspasamos, rodeado de enseres de todo tipo, de olores diversos, ensamblados en una especie de caos, pero que, sin nosotros apercibirlo por completo, se transforma en cuanto solicitamos los servicios del dueño del local.
Algo así pasaba en la calle Constantí no hace demasiado tiempo. Un local declaradamente imperfecto, destartalado, con un deteriorado rótulo en la parte superior, albergaba un mundo mágico en su interior. Al traspasar la puerta, el olor a betún trasladaba al cliente a universos inexistentes para el que está acostumbrado a encorsetamientos comerciales, esos que creen que en la uniformidad está el éxito de sus servicios, esos que piensan que la homogeneidad es sinónimo de hacer dinero fácil. No. Nuestro zapatero no era de esos. Lo explico en pasado porque, a riesgo de caer en el spoiler, la puerta y la persiana de su negocio se cerraron atenazadas por la crisis y la pandemia.
Nuestro zapatero era un prodigio. Lo desmadejado del pequeño espacio contrastaba con su amabilidad. Un buenos días diferente, que sonaba auténtico, inmerso en la voracidad de ese característico olor a calzado, a piel, a crema y a decenas de zapatos, de botas y de zapatillas que se acumulaban en los estantes. Les aseguro que no era un sueño. La campanilla que tintineaba era el primer ejemplo de que allí encontraríamos algo diferente. Y eso pasaba; que emergía de inmediato un personaje singular, un claro prototipo de esfuerzo firme e incesante que, con un punto extremo de educación, bajaba el volumen de la radio en cuanto alguien accedía a su negocio.
Y entonces sucedía algo increíble. Allí estaba él para salvarnos de nuestra angustia al percibir ese agujero en el zapato, ese tacón partido, ese desgarro en la zapatilla de deporte causado por uñas sin cortar o por la mala calidad del producto. Muy pocas veces desechaba un artículo dañado. Todo tenía arreglo después de una explicación exhaustiva de la operación que iba a efectuar a ese desahuciado caminante. Se quejaba también en muy contadas ocasiones y lo hacía para criticar el consumo de calzado barato, de ese que encontramos en hipermercados chinos amontonados entre objetos diversos. Un género sin unas mínimas garantías para el cuidado de los pies, en una manufactura rápida, sin tener en cuenta materiales dignos de tocar la piel, sin la utilización del cuero como materia prima. Lo hacía como un gran entendido en la materia. De hecho, lo era. Insistía en la calidad, aunque reconocía que su trabajo había aumentado a partir del cambio de tendencia de los consumidores. Tan solo un par de décadas antes, los clientes venían más a que se repasara que a que se reparara; incluso a una limpieza exhaustiva de un zapato que se consideraba útil casi de por vida. Ahora, se adivinaba un calzado de pobre elaboración, muerto a los dos pasos, agrietado y resquebrajado pocas horas después de cualquier ceremonia.
No obstante, nuestro zapatero obraba ese prodigio: convertir una chapuza en un producto de una dignidad incontestable. El agujero desaparecía gracias a un remiendo casi imperceptible; las tapas, completamente nuevas, devolvían a esos zapatos de mercadillo su aspecto original. Una suela o unos cordones flamantes, además de un lustre betunero eran retornados con ese orgullo del trabajo bien hecho. El premio no era el precio sino una sonrisa, un hasta pronto que mostraba una vez más hasta qué punto la cordialidad y la naturalidad se echa en falta en ciertos sectores. Como ya he dicho, el zapatero remendón ha alzado el vuelo hacia una jubilación impuesta por las circunstancias.
Vivimos en un mundo en el que en poco tiempo ya ni nos acordaremos de que había inundado de pasión un pequeño local en la Concordia. Buscaremos consuelo en otro zapatero o tiraremos a la basura ese calzado que creemos que ya no tiene arreglo. Mientras tanto, es uno más de los que caen. Uno más en esa lista anónima y que cada vez es más larga. Uno más que renuncia a la miseria de su trabajo para encerrarse en la miseria de su pensión porque el ahogo es tan grande que se prefiere poco pero seguro antes que un poco más pero inestable. Así me lo hizo saber este señor del que nunca supe su nombre. Lo echaré de menos. Sé también que lo hará mucha gente que adoraba esa facilidad que tenía para tranquilizarte cuando llegabas con un zapato o un bolso malherido. Su filosofía, esa que insiste en que todo tiene remedio menos la muerte, era su divisa. Y el reflejo de su trabajo. Sin duda, es una despedida triste, pero, en la línea de su pensamiento, cuando le pregunté qué iba a hacer yo sin él, que dónde iba a llevar yo mis zapatos, me respondió: “No se preocupe, ya encontrará usted a alguien”. Al cerrar la puerta, de nuevo el sonido de la campanilla me recordó que nunca más encontraría un lugar así. A la par, mi mente se inundó de la visión de miles de personas arrastradas a la pobreza como consecuencia de este capitalismo salvaje que nos va engullendo. Pero eso, ya es otra historia. O quizás la misma.
Foto portada: taller de reparació de calçat, al carrer Constantí, al barri de la Concòrdia. Autor: J.Asensio.