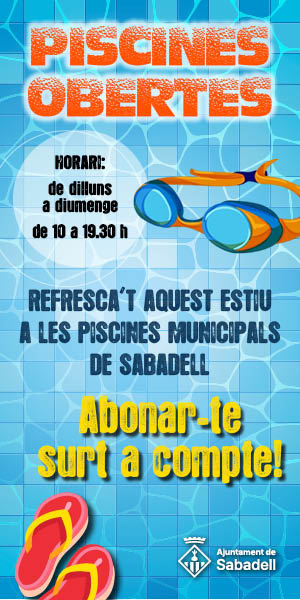“Esto es para recordar a todos los hombres que siguen esperando en las cunetas de nuestro país a que se haga justicia”.
Juan Diego Botto, al recibir el premio a mejor espectáculo y actor por Una noche sin luna
Uno no puede quedar impasible ante ciertas afirmaciones, vengan de donde vengan. Si ya hemos perdido la capacidad de reacción, si ya nos da igual todo, entonces apaga y vámonos. Soy consciente de que, en estos momentos de crisis global, de un egoísmo latente y de una democracia herida por tantas y tantas vicisitudes, es muy difícil dar el paso y opinar. Parece que es más fácil hacer oídos sordos a tanto descerebrado, a tanta ignominia, a tanta mentira. Y, consecuentemente, cerrarse en su caparazón, intentar sobrevivir como se pueda y caminar sin implicarse en nada. Pero, a mi entender, esa es la gran equivocación: mirar enfrente sin tener en cuenta todo lo que ha pasado, todo lo que hemos ganado en derechos, en oportunidades. Porque nos jugamos mucho, tanto como volver a empezar de cero si ciertos energúmenos consiguen hacernos creer que todo tiempo pasado fue mejor.
Tengo una edad suficientemente significativa como para poder acordarme de momentos clave en mi vida. Y esos fueron, por ejemplo, aquellos en los que mi abuela me explicaba la miseria de la posguerra, el hambre que recorría todos los rincones de aquellos pueblos del sur. Esa generación había vivido ya una dictadura, la de Primo de Rivera y la llegada de la Segunda República supuso una libertad para las mujeres nunca vista. Después, todos lo sabemos, la guerra y la posguerra. Penurias, humillaciones, muertos que desaparecían de las memorias de sus familiares y hambre, mucha hambre. Esa mujer que pervive todavía en mi mente, me explicaba que tuvo que criar tres hijos con la dificultad añadida de que su marido, mi abuelo, se negaba a ir a misa los domingos, que era la condición que le habían impuesto los vencedores para poder darle trabajo como carpintero. Su dignidad estuvo por encima de su familia, pero eso implicó que mi abuela tuviera que poner un puesto de venta de fruta y verdura para poder subsistir. Eso y confiar que la gallina que había comprado con gran sacrificio, pusiera más de un huevo ese día. Y guisos de patata todos los días para comer; y si había suerte, con algún hueso de cerdo o ternera que diera un poco de sustancia a ese puchero de pobres. Y recuerdo que esa Iglesia cómplice de la barbarie, cómplice de la muerte, castigó un domingo a mi madre porque no había podido ir a misa ya que el único vestido que tenía decente estaba todavía húmedo en la terraza. El lunes, en el colegio, la maestra le hizo chupar siete losas con la lengua; así de humillante fue su condena. Esas cosas no se olvidan.
Y el silencio. ¿Cuántos silencios han albergado nuestros abuelos por miedo o por vergüenza? “Al primo Lorenzo lo mataron en la guerra”. Esa fue la única frase que mi abuelo dijo referente a esa parte de nuestra historia. Era como el final de la historia. No se podía preguntar ese hecho porque pertenecía a esos silencios que corroen por dentro. Era, en definitiva, como un epitafio. Hace tan solo unos meses averigüé que no había muerto “en la guerra”, en una batalla, como siempre había creído. Lo fusilaron por rojo, dejando unas cartas escritas en las que se despedía de sus padres. Tenía tan solo veintitrés años. Setenta y cinco años después, gracias a la ayuda de unos militares que me ayudaron a buscarlo, he podido saber dónde está enterrado. Desgraciadamente, en una inhóspita y abandonada fosa común.
Y madres pidiendo a altos cargos de bancos que colocaran a sus hijos en las nuevas oficinas que se abrían en Madrid o Barcelona porque ya no podían aguantar más esa miseria, porque, aunque había sido un alivio que marcharan al servicio militar, cuando volvían a casa, regresaba también la incertidumbre, el desasosiego al ver la despensa vacía y no poder alimentar esas bocas de jóvenes que ansiaban emprender nuevas vidas. Y así llegaron esas gentes que emigraron con la intención de sobrevivir, solo eso. Y nací yo. Y mi madre me explicaba una y otra vez las necesidades de la época, en las que en algunos momentos había que elegir entre comprarme el Pelargón o pagar el alquiler.
Por eso hace tanto daño que alguien se atreva a reivindicar esa parte de nuestra historia como la “España alegre”. Hay que ser muy sinvergüenza, muy ruin, para intentar borrarla, mintiendo para hacer creer que fue “alegre”. No, señor Abascal, no fue alegre; fue uno de los periodos más oscuros de esa España a la que dice tanto querer. Me gustaría por un momento que esos miles de cuerpos enterrados todavía hoy en cunetas, en campos, en zanjas, se levantaran y le plantaran cara. Eso no va a poder ser, pero sí que estoy convencido de que hay todo un ejército de españoles dispuestos a no dejarse llevar por calumnias y falsos testimonios. Afortunadamente queda gente que vivió aquella época que usted quiere manipular en su beneficio. Pero sus descendientes, yo mismo, también vamos a luchar por la dignidad de nuestros antepasados, de esos abuelos que nunca pudieron disfrutar de la vida tal y como usted la conoce ahora. Es muy fácil lanzar alegatos propagandísticos basándose en falsedades. También es fácil movilizar a gentes que, probablemente, han perdido muchas de sus esperanzas. Y usted se frota las manos. Muchas de ellas desearían que viniera una guerra para que los jóvenes se dieran cuenta de las dificultades que conlleva, para madurar, incluso. Me niego a aceptar esa premisa. Muy al contrario, mi lucha va por otro camino, desenmascarar a gente como usted que ambiciona ni más ni menos que volver a estadios de nuestra historia que todavía duelen. Y trabajaré para que nuestra historia no se olvide, para que las nuevas generaciones sepan exactamente lo que pasó. Porque, peor que ser un sinvergüenza, es pretender que no tengamos memoria o querer borrarla.
Foto portada: el president de Vox, Santiago Abascal, en un acte a Cornellà fa uns dies. Autor: ACN.