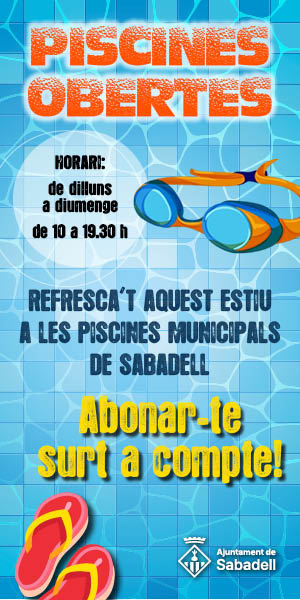Cuando acaban las vacaciones y empiezan las amarguras de la realidad laboral, o del hastiado desempleo, o de la rutina en general, vienen a la mente los buenos momentos, si es que se han tenido, pasados al borde del mar, en la montaña o en cualquier lugar que significa ese momento de solaz que todos deseamos. Porque, no nos engañemos, a pesar de los momentos de crisis profunda que nos ahogan, unos días de paz, tranquilidad o de desconexión van bien a todos. Unos eurillos se guardan siempre para ese fin y la mayoría de las veces cumplen el objetivo que se proponen, que no es otro que cambiar de aires y vivir experiencias nuevas.
Por circunstancias de la vida que no vienen al caso, me he visto en Córcega. Una isla perteneciente a Francia y que mucha gente confunde con Cerdeña, que es italiana. Un gran amigo nos abre las puertas de su casa en el remoto pueblo de Pioggiola, al norte de la ciudad costera de Île-Rousse. El viaje desde Toulon lo hacemos en un barco de la naviera “Sardinia Ferries”. Un verdadero placer entrar en los salones, pasear por los pasillos y escuchar a los camareros y a los encargados del barco hablar en un francés italianizado o casi mejor, en un italiano afrancesado. Primera constatación: no hay españoles. El mar está en calma y los turistas hacemos fotos sin parar. Diríase que no nos movemos pero la estela que va dejando el buque demuestra lo contrario.

La llegada a Île-Rousse desata la euforia y las cámaras de fotos salen de sus estuches. Se divisa ya el color turquesa de la playa urbana y otras que bordean la costa. Mar Mediterráneo en estado puro que me recuerda a Ibiza y a Formentera. Hay nervios y todos queremos salir, aunque es evidente que todo depende del lugar donde hemos dejado el coche en el inmenso garaje. Cuanto más cerca de la salida, antes saldremos. Mi amigo ha sido listo y ha esperado a entrar de los últimos. “Los últimos serán los primeros”, me viene a la mente.
Cogemos una angosta carretera que sube y sube por montañas escarpadas, donde quizás lo más peligroso es cruzarse con una o varias vacas que pacen tranquilamente en los laterales. Los coches se estrechan irremediablemente a nuestro paso. No hay mucha opción y rezas para que no aparezca un camión. Hacemos una parada en la cumbre para observar el magnífico paisaje que se divisa. El mar, el inmenso y claro mar descansa allá a lo lejos ofreciéndonos unas vistas de postal. Hace fresco, pero no nos molesta. Subimos al coche de nuevo y en pocos minutos divisamos las casas de Pioggiola. Situadas en escalera en la montaña y rodeadas de árboles, en su mayoría castaños, nos muestran sus poderosas piedras y nos dan la bienvenida. No hay bar. Solamente tranquilidad absoluta y mucha paz. Los primeros vecinos salen a saludar y el ambiente es agradable. En pocos minutos somos unos habitantes más y la cordialidad impera en el dulce atardecer corso.
En pocos días hemos conocido playas de una belleza exquisita: Bodri, L’Arinella, Ostriconi… Pero también Calvi con su imponente fortaleza dominando el mar corso y lugares donde solamente el habitante puede llevarte y que, aún apareciendo en el mapa, en el móvil o en el GPS, pierden toda su alma si no hay alguien a tu lado para explicarte los detalles que los hacen especiales. Porque la arena, las libélulas, los riachuelos y toda esa amalgama de naturaleza que nos envuelve, pierde su sentido si no existe el sentimiento de quien lo aprecia. Ese es el gran valor de este viaje: conocer la vida de los habitantes e implicarse hasta quererla como ellos.

Los días pasan y se producen dos hechos nada irrelevantes. Por una parte seguimos sin encontrar españoles en la isla y nos confunden con italianos. Hablamos catalán y castellano y seguramente nuestro aspecto físico tampoco nos delata. Al descubrirles nuestra nacionalidad, esperamos los típicos tópicos ligados al toreo y al flamenco, a la roja y al fútbol. Nuestra sorpresa es enorme al oír frases referentes a la crisis, el rescate, la pobreza, el 15-M y todo lo relacionado con los tiempos que corren. No sé si era mejor antes. Al menos lo primero rezumaba optimismo. Nos preguntan por nuestra situación y nos ven detrás de Grecia.
Por último y como gran colofón positivo, además de playas, paisajes, vistas maravillosas y cerveza hecha con harina de castaña, tenemos la gran suerte de conocer a una familia corsa que nos acoge con los brazos abiertos. Solamente yo hablo francés pero el idioma no es ninguna barrera entre las demás personas, demostrando una vez más que los sentimientos no entienden de lenguas. Nos invitan, cenamos en casa, nos ofrecen sus productos y la velada es muy agradable. Sorprendentemente no se mira el reloj y cenamos a hora española, alargando la cena hasta medianoche. Antoine, Francine y Geneviève son nombres que perduraran siempre en mi memoria y cuyo conocimiento nos hará seguramente emprender un nuevo viaje hacia aquella isla. Gracias a mi amigo francés, hemos podido saber algo más de este pueblo mediterráneo que vive pacientemente el paso del tiempo conservando su cultura con orgullo y valentía.
Ha sido un viaje fructífero. Volvemos con un doble sentimiento de tristeza y satisfacción. Las manillas del reloj han sido más veloces en Córcega y no podemos creer que la semana haya acabado. Nos llevamos fotos y regalos; botellas de vino y pastelitos típicos. Pero el recuerdo de estos lugares y de estas gentes permanecerá por siempre en nuestras memorias, y eso es lo importante.